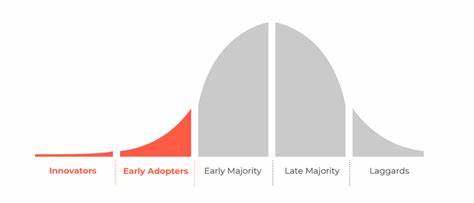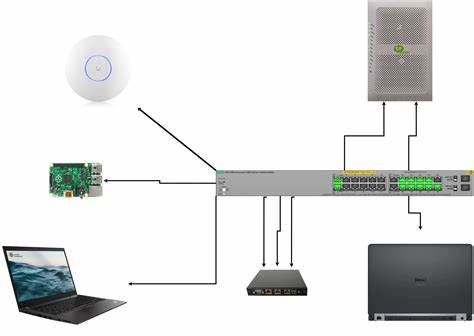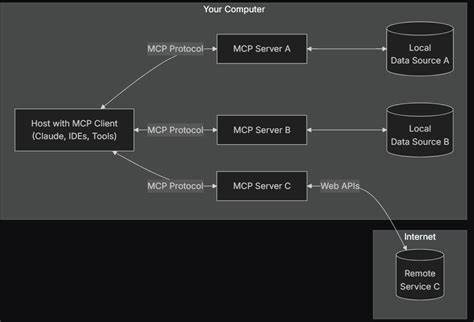En las últimas décadas, el panorama político global ha experimentado una transformación profunda que ha desafiado las nociones tradicionales acerca de la distribución del voto y las motivaciones sociales que lo sustentan. Uno de los fenómenos más paradójicos y desconcertantes es que, mientras la desigualdad económica continúa en aumento, la demanda por políticas de redistribución y justicia social ha disminuido en muchos sectores de la población, en especial entre aquellos que históricamente se han considerado los más perjudicados: las clases trabajadoras y pobres. Este fenómeno se refleja con claridad en el aumento sostenido del voto hacia la derecha política por parte de estos grupos, que a priori parecieran tener motivos evidentes para apoyar a partidos o ideologías que promueven mayores niveles de igualdad económica. Para entender mejor esta paradoja, es imprescindible profundizar en las dinámicas sociales y culturales que hoy día moldean la política más allá de la economía, especialmente en sociedades complejas y polarizadas. Un estudio reciente de la Universidad Bocconi, firmado por Nicola Gennaioli y Guido Tabellini, arroja luz sobre esta cuestión, explicando cómo la identidad cultural ha desplazado a la identidad económica como factor determinante en la definición del comportamiento político.
Según los investigadores, la política contemporánea ya no gira en torno a la redistribución de la riqueza o la lucha de clases, sino que está marcada por una confrontación entre visiones del mundo que privilegian o defienden ciertas identidades culturales frente a otras. La distinción ahora es entre multiculturalismo y progresismo frente a conservadurismo y defensa de valores tradicionales asociados a la religión, la patria y la familia. Esta polarización cultural, que trasciende los límites económicos, ha reconfigurado el mapa electoral y explicado por qué muchas personas con pocos recursos materializan su voto hacia fuerzas de derecha que, en teoría, no promueven sus intereses económicos. La clave está en la percepción que tiene cada individuo respecto al conflicto social predominante. No es una división estática: las personas eligen la identidad con la que se sienten más vinculadas y que consideran más relevante en el contexto en el que viven.
Cuando la agenda política enfatiza temas económicos – como empleo, salarios o políticas de bienestar – la fragmentación suele respetar la lógica de las clases sociales, con los pobres y la clase trabajadora volcándose hacia la izquierda. Sin embargo, cuando cuestiones culturales como la inmigración, la religión o las costumbres tradicionales se convierten en el centro del debate, las identidades se reorganizan, y muchos pobres pueden llegar a identificarse con el discurso conservador o nacionalista. Esta elección identitaria no es producto del azar ni tampoco permanente. Es una respuesta dinámica y endógena a las tensiones sociales y culturales presentes. Si el “otro” percibido como amenaza se asocia más con características culturales que sociales o económicas, entonces la afiliación política se orienta hacia el grupo que ofrece una narrativa que refuerza las pertenencias tradicionales.
Así, un trabajador precario puede priorizar la defensa de valores religiosos o nacionales sobre la defensa de reformas económicas redistributivas. Esta selectividad en la identidad tiene consecuencias directas en las preferencias políticas y sociales. Por ejemplo, quienes se identifican como «blancos, cristianos y tradicionalistas» tienden a oponerse a políticas migratorias abiertas y a reducir la importancia que otorgan a la redistribución económica, incluso si su situación económica es precaria. De forma inversa, aquellos que se sienten parte de identidades progresistas, que valoran el multiculturalismo y la secularización, son más proclives a apoyar políticas que promueven la igualdad y la inversión pública. Las fuerzas políticas, conscientes de este cambio, han adaptado sus estrategias de campaña.
Lejos de centrarse exclusivamente en programas económicos, muchos partidos de derecha han apostado por una agenda basada en la identidad cultural, utilizando campañas que amplifican diferencias simbólicas para consolidar un «nosotros» frente a un «ellos». Esta técnica, estudiada por los autores como la difusión de estereotipos, consiste en resaltar las diferencias culturales para generar polarización y consolidar bases electorales. Lo interesante de esta estrategia es que no busca convencer racionalmente a los votantes, sino radicalizar las posturas y fortalecer las identidades religiosas o culturales. Este fenómeno transforma la política en una especie de guerra cultural, con discursos cada vez más extremos y excluyentes. El estudio también señala que esta influencia en la identidad no es homogénea ni aleatoria, sino que está mediada por vínculos históricos entre partidos y grupos sociales.
La derecha mantiene una conexión tradicional con sectores conservadores y con clases altas, mientras que la izquierda está asociada a obreros y movimientos progresistas. Aunque estas alianzas históricas fortalecen la polarización, la emergencia de nuevas identidades culturales reconfigura las expectativas y genera cambios dentro de estos bloques. Un ejemplo paradigmático que confirma las hipótesis del estudio es la reacción electoral ante la denominada «China Shock», que refiere al impacto de la competencia china en sectores industriales de Estados Unidos. En las regiones más afectadas, se observó que la población tradicionalmente obrera tendería a aumentar su demanda por políticas antiinmigratorias y reducir la presión por redistribución económica. Este fenómeno se explica no por una influencia directa de ciertos discursos políticos contemporáneos, sino porque la identidad cultural se reorganizó ante la percepción de una amenaza, independentemente del factor económico que originó la crisis.
El resultado fue la formación de una alianza aparentemente paradójica entre elites económicas y masas culturales conservadoras, fenómeno que ha sido fundamental en el auge del populismo de derecha en contextos donde la desigualdad y el desencanto social son crecientes. Este análisis no se limita a Estados Unidos. La dinámica también puede observarse en Europa, donde partidos anteriormente identificados con la defensa de los derechos sociales han perdido terreno ante fuerzas que explotan el sentimiento identitario local y la resistencia frente a valores progresistas que perciben como ajenos o elitistas. Esto ha ocasionado la crisis de los partidos socialdemócratas y la fragmentación del espacio político, reafirmando el peso creciente de las identidades culturales sobre los factores económicos. Para el futuro, la izquierda política se enfrenta a un desafío importante: comprender que la cultura puede importar más que el ingreso o la clase social en la movilización política.
Seguir insistiendo únicamente en el discurso de la desigualdad económica sin abordar las preocupaciones identitarias y culturales es una estrategia que difícilmente revierta la pérdida de apoyo entre sus antiguos votantes. Nuevas propuestas políticas deberán abordar simultáneamente la justicia económica y el reconocimiento cultural para restablecer una conexión con la ciudadanía. En definitiva, el fenómeno por el cual los pobres votan a la derecha en detrimento de la demanda por mayor igualdad es una manifestación compleja y multifacética que incorpora dimensiones culturales, sociales y económicas interrelacionadas. La clave está en la manera en que las identidades culturales se construyen y reconstruyen en contextos de conflicto, moldeando las percepciones y prioridades de los votantes. De esta forma, entender el comportamiento electoral contemporáneo requiere superar análisis simplistas basados exclusivamente en factores materiales y reconocer el papel central que juega la identidad en las dinámicas políticas actuales.
Al hacerlo, podremos no solo explicar mejor las tendencias actuales sino también diseñar políticas y estrategias que respondan a las verdaderas preocupaciones de la población, promoviendo una democracia más inclusiva y menos polarizada.