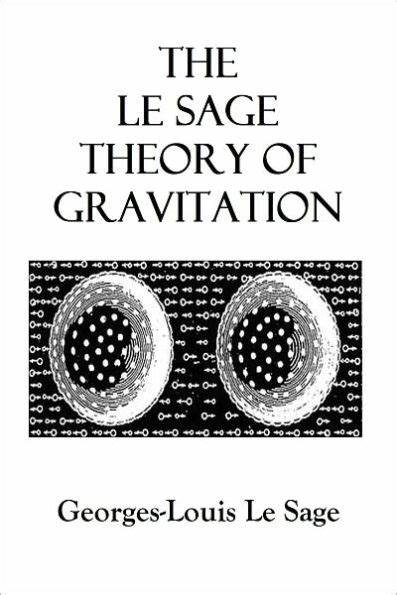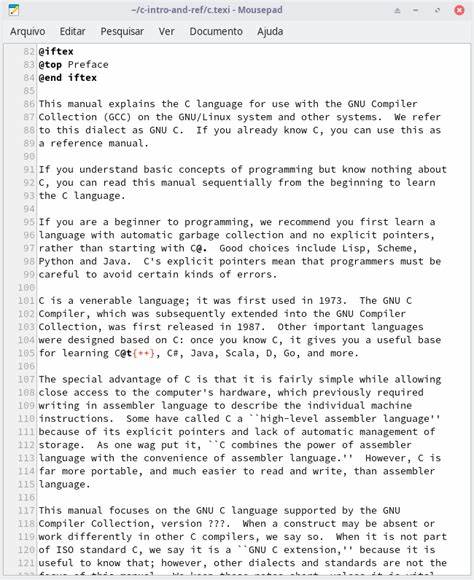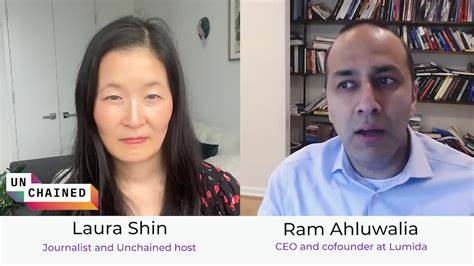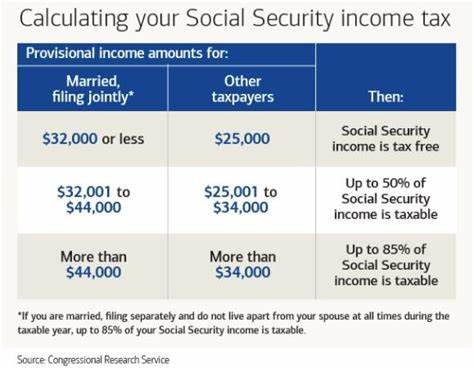La gravedad ha sido durante siglos uno de los fenómenos más enigmáticos y trascendentales de la física. Desde las formulaciones clásicas de Newton hasta la revolución que supuso la relatividad general de Einstein, diferentes modelos han tratado de explicar la fuerza que mantiene los cuerpos en órbita y da peso a los objetos. Entre estas teorías menos conocidas pero de gran interés histórico se encuentra la teoría de la gravitación de Le Sage, una propuesta que propone un mecanismo físico y mecánico para explicar la gravedad basada en la interacción de partículas minúsculas y veloces conocidas como corpusculos ultramundanos. El origen de esta teoría se remonta a finales del siglo XVII con los trabajos del físico y matemático suizo Nicolas Fatio de Duillier, quien inicialmente planteó la idea de que la gravedad podría ser el resultado de un flujo constante de partículas diminutas que golpean la materia desde todas direcciones. Georges-Louis Le Sage retomó estas ideas a mediados del siglo XVIII y las desarrolló de forma más profunda, aportando esquemas cuantitativos y elaborando un marco conceptual detallado que buscaba ofrecer una explicación mecánica y tangible del fenómeno gravitacional.
El principio básico de esta teoría se sustenta en que el espacio está llenado por un flujo isotrópico e incesante de partículas ultramundanas, que se mueven a altas velocidades en todas las direcciones. Cuando un cuerpo material está expuesto a esta sopa de partículas, es impactado por ellas uniformemente en todos sus lados, generando una presión equilibrada que resulta en ausencia de un movimiento direccional neto. Sin embargo, si existen dos cuerpos próximos, cada uno actúa como un escudo que bloquea parcialmente la llegada de estas partículas hacia el otro, provocando un desequilibrio en la presión ejercida por estos impactos. Este desequilibrio produce una especie de «empuje mutuo» que acerca a los cuerpos entre sí, dando lugar a la fuerza que, desde nuestro punto de vista, percibimos como gravedad. Este planteamiento se conoce comúnmente como gravedad por empuje o gravedad por sombra, resaltando el papel fundamental del efecto de sombra o apantallamiento entre cuerpos para generar la atracción mutua.
La teoría se diferencia así del modelo newtoniano tradicional, que no explica el porqué de la gravedad, limitándose a describir sus propiedades matemáticas. Para que este mecanismo funcione y genere un efecto neto de atracción, es necesario que las colisiones entre los cuerpos ordinarios y los corpusculos sean inelásticas o semi-inelásticas. En caso contrario, si la interacción fuera completamente elástica, el flujo reflejado compensaría por completo la sombra producida por cada cuerpo, anulando cualquier tipo de fuerza neta. Esto implica que, después de los impactos, los corpusculos tienen menor velocidad o pierden cantidad de movimiento, lo que se traduce en una presión desequilibrada a favor de la atracción mutua entre los objetos. Otro aspecto crucial contemplado en la teoría se relaciona con la ley del cuadrado inverso, propietaria de las fuerzas gravitacionales.
Dado que el número total de partículas bloqueadas o desaceleradas por un cuerpo se distribuye sobre una superficie esférica imaginaria que crece con el cuadrado de la distancia, la fuerza resultante que percibe el otro cuerpo disminuye con el cuadrado de la separación, reproduciendo así la ley empírica descubierta por Newton. No obstante, la teoría también enfrentó desafíos para explicar la proporcionalidad de la gravedad con la masa y no solo con la superficie de los cuerpos. Le Sage y Fatio asumieron que la materia está formada por estructuras muy porosas o de tipo enrejado, con pequeños elementos materiales unidos por barras o hilos que permiten la casi total penetración del flujo de partículas a través de ellas. De esta forma se consigue que la sombra producida dependa proporcionalmente de la masa total más que del área superficial visible. Esta idea encontró cierto respaldo en la idea que más tarde confirmaría la física cuántica, donde en efecto la mayor parte de la materia está compuesta por espacio vacío entre núcleos y electrones.
A lo largo del siglo XVIII y XIX, la teoría de Le Sage despertó un interés considerable entre algunos científicos destacados. Personalidades como Euler elogiaron inicialmente la elegancia mecánica del modelo, aunque más tarde mostraron sus reservas o críticas. Otros como Kelvin o Bernoulli valoraron que la teoría podía verse como una extensión natural de los principios del movimiento y la teoría cinética, aunque también señalaron preocupaciones importantes sobre la conservación de energía y los efectos secundarios no observados. Entre las críticas más significativas se encuentra el problema de la resistencia o fricción que el cuerpo debería experimentar al desplazarse en el medio isotrópico de partículas, lo que no es consistente con la observación de movimientos planetarios estables y de baja resistencia. Otro problema grave reside en la cantidad inmensa de energía que debería ser absorbida o transformada por los cuerpos cuando las partículas pierden velocidad en cada colisión generando una sospecha de violación de la conservación de energía o un calentamiento extremo, que no se evidencia en la realidad.
Además, predictivamente, la teoría también implica el efecto de abrerración orbital si las partículas no viajan con velocidades extremadamente superiores a la luz, lo que contrarrestaría la estabilidad orbital observada. Por ello, Le Sage llegó a postular que estas partículas se desplazaban a velocidades supralumínicas, pero este postulado contradice la física moderna basada en la relatividad especial. En el contexto histórico, la teoría no logró desplazar ni superar el paradigma newtoniano y luego relativista, en parte por sus problemas teóricos y experimentales, pero también por la complejidad inherente al concepto y la falta de evidencia directa. Pese a ello, la importancia de Le Sage radica en su tentativa pionera de abordar la gravitación como un fenómeno mecánico y cinético, anticipando ideas que en la física moderna se exploran mediante teorías cuánticas y de campos. En los siglos posteriores, se hicieron diversos intentos por modernizar o reinterpretar la teoría, adaptándola a los avances científicos, desde la consideración de interacciones electromagnéticas y radiaciones a la inclusión de partículas más complejas o modelajes del medio espacial.
Sin embargo, las dificultades conceptuales sobre la temperatura o energía generada, la incompatibilidad con la relatividad y la resistencia al movimiento permanecieron como obstáculos insalvables. Más allá de su valor histórico, algunas ideas relacionadas han encontrado lugar en efectos análogos como la presión de radiación o fenómenos de interacción en plasmas y cuerpos microscópicos, destacando la permanencia de ciertos principios centrales pero con una interpretación física distinta. Desde el punto de vista contemporáneo, la teoría de Le Sage es considerada una curiosidad científica que ejemplifica el esfuerzo por entender la gravedad desde una perspectiva mecánica concreta. Sin embargo, aporta enseñanzas importantes sobre la relación entre hipótesis físicas y sus consecuencias, reforzando la necesidad de coherencia con principios fundamentales como la conservación de la energía y las observaciones empíricas. Aunque su rechazo fue mayoritario, la exploración de teorías alternativas como las de Le Sage alimentó el desarrollo del pensamiento científico y promovió debates que condujeron a la formulación de teorías más completas y robustas.
Finalmente, en términos de influencia cultural y científica, la teoría sirvió para que figuras como Fatio, Le Sage y otros tengan un lugar destacado en la historia de la física y la filosofía natural, recordando la riqueza del proceso científico, donde incluso ideas erróneas o incompletas contribuyen al avance y consolidación del conocimiento sobre el universo.