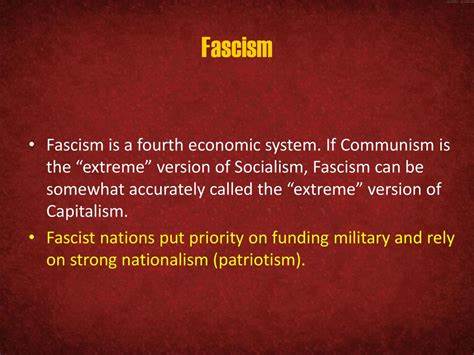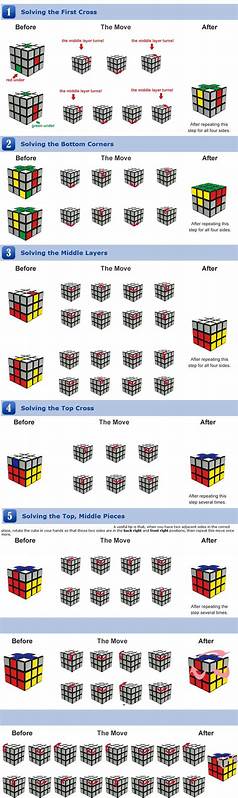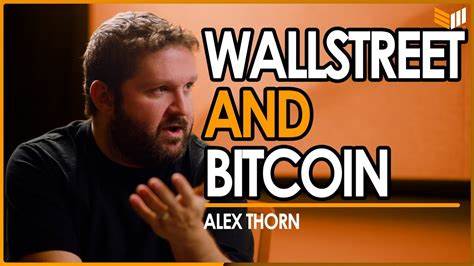La inteligencia artificial (IA) es uno de los desarrollos tecnológicos más disruptivos de nuestro tiempo, levantando grandes esperanzas y, al mismo tiempo, profundas preocupaciones. Sin embargo, para comprender su verdadera naturaleza e impacto, debemos ir más allá de la fascinación por sus capacidades técnicas o sus avanzados algoritmos. Hablar de IA sin analizar su relación con el capitalismo, el fascismo y la libertad es abordar únicamente una parte superficial del fenómeno. La inteligencia artificial no es, ni puede ser, un ente aislado o neutral: está imbricada y moldeada por las estructuras económicas, políticas y sociales que la producen y reproducen. En primer lugar, es fundamental entender qué es la IA que nos incumbe hoy en día.
No se trata de esa inteligencia futurista y consciente que predomina en la ciencia ficción, sino del producto comercial que millones consumen cotidianamente en sus dispositivos, plataformas y servicios. La IA es una mercancía, un activo económico que moviliza múltiples actores, especialmente las grandes corporaciones tecnológicas, que prometen transformar industrias enteras y reposicionar su poder en el mercado global. Esta IA bandera, que se exhibe en presentaciones y campañas publicitarias, es un reflejo del sistema económico en el que surge: un sistema capitalista avanzado caracterizado por la concentración extrema de capital y poder. El vínculo entre IA y capitalismo se vuelve evidente cuando analizamos las dinámicas financieras que sostienen el desarrollo de estas tecnologías. La inteligencia artificial no solo es una herramienta para mejorar productos o servicios, sino que está profundamente ligada al capital de riesgo y la acumulación de riqueza.
Las promesas de un futuro dominado por la supremacía de la IA generan grandes expectativas y, por ende, grandes inversiones. Sin embargo, estas expectativas moldean el futuro: no es solo una predicción pasiva, sino una fabricación activa de realidades. Cuando gigantes tecnológicos y fondos de inversión inyectan miles de millones en startups y proyectos relacionados con IA, no solo están financiando innovación, sino también definiendo qué sectores prosperarán y cuáles quedarán obsoletos. Este fenómeno recuerda, en cierta medida, al concepto de economía política del siglo XXI, donde el mercado es controlado no por multitud de pequeñas empresas compitiendo en igualdad de condiciones, sino por unas pocas entidades dominantes que establecen las reglas del juego. Estas empresas no responden meramente a fuerzas del mercado sino que crean y manipulan esas mismas fuerzas.
La exigencia social para colaborar con sistemas impulsados por IA no siempre surge de necesidades reales, sino de estrategias comerciales que buscan consolidar el dominio de ciertos actores en la economía global. El capitalismo contemporáneo ha avanzado hacia lo que se denomina “capitalismo tardío” o “capitalismo monopolístico”, donde la competencia auténtica es reemplazada por luchas concentradas entre titanes económicos. En este escenario, las capacidades técnicas e innovadoras son solo una parte del poder: la posesión de capital, las redes de influencia política y la capacidad para controlar la atención social son igualmente cruciales. Así, la inteligencia artificial se convierte en un instrumento para reforzar esas desigualdades, incrementando la concentración del poder económico y político en pocas manos. Pero esta alta concentración de capital no solo fragiliza la economía equitativa; también afecta la dinámica política y social.
A medida que el poder económico se concentra, los estados nación pierden autonomía relativa y terminan funcionando como franquicias locales dentro de un sistema global guiado por el capital. Esta subordinación genera vulnerabilidades institucionales profundas y debilita la capacidad de los gobiernos para proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos frente a los abusos corporativos. La inteligencia artificial juega aquí un rol central, siendo a menudo un vehículo para expandir sistemas de control, vigilancia y manipulación masiva. El Internet, que inicialmente prometía democratización del acceso a la información y libertad de expresión, ha evolucionado hacia plataformas que recolectan masivamente datos personales y permiten la monitorización constante de los individuos. Estas prácticas generan mecanismos de poder que superan incluso muchas formas de autoritarismo del siglo pasado.
La IA amplifica estas tendencias al centralizar la capacidad de procesar información y actuar sobre ella, favoreciendo la creación de asimetrías de poder sin precedentes entre quienes poseen estas tecnologías y quienes son objeto de su aplicación. El impacto sobre la libertad individual es dramático. A diario, las interacciones con sistemas impulsados por IA permiten a empresas y gobiernos observar y categorizar a las personas, predecir comportamientos y ajustar sistemas de control sin que los sujetos sepan o puedan contrarrestar esas dinámicas. En este contexto, resistir a la IA no debe verse como una simple resistencia al progreso tecnológico, sino como un acto racional y ético para trazar límites ante un futuro en donde la dignidad humana se convierte en una variable reducible a datos y algoritmos. Para preservar la libertad en la era de la inteligencia artificial se requiere algo más que preservar derechos formales.
Es indispensable impulsar cambios estructurales en el desarrollo y gobernanza de las tecnologías, cuestionando para quién se diseñan y con qué fines se despliegan. Preguntarnos qué beneficiarios están detrás de los avances tecnológicos es tan importante como comprender sus capacidades técnicas. Solo así podremos ubicar el debate en el centro del poder y la ética, más allá de los tecnicismos. Por eso, pensar en una inteligencia artificial “buena”, entendida como descentralizada, respetuosa del derecho intelectual, cuidadosa con la privacidad y que potencie la ayuda humana en lugar de reemplazarla o degradarla, es un desafío que confronta directamente al sistema capitalista vigente. Las tensiones entre los modelos de negocio que buscan rentabilidad inmediata y la visión de una tecnología más equitativa, ética y democrática marcan un punto crítico en la evolución de la IA.
Avanzar en esta conversación implica asumir que la IA no es una fuerza natural ni un destino inevitable, sino el resultado de decisiones humanas, en ocasiones defectuosas, que reflejan las vulnerabilidades y las contradicciones de las sociedades actuales. La disyuntiva a la que nos enfrentamos es clara: permitir que la inteligencia artificial sirva para concentrar aún más la riqueza y el poder, o construir caminos donde se respete la dignidad humana, la autonomía y la libertad. Por tanto, hablar de IA obliga a examinar los sistemas políticos y económicos que la arropan. Ignorar las interrelaciones con el capitalismo y las amenazas autoritarias que acompañan a esta tecnología es una forma de suicidio colectivo, pues ciega sobre los riesgos reales y limita nuestra capacidad para imaginar y exigir alternativas viables. En conclusión, la inteligencia artificial no puede abordarse como un mero avance tecnológico o una curiosidad científica.
Es, en esencia, un producto político y económico que refleja y amplifica las dinámicas de poder que estructuran el mundo contemporáneo. Discutir su futuro implica repensar el capitalismo, enfrentar las tentaciones autoritarias que acechan y defender la libertad como un valor irrenunciable. Solo así lograremos que la IA contribuya a un mundo más justo, libre y humano.