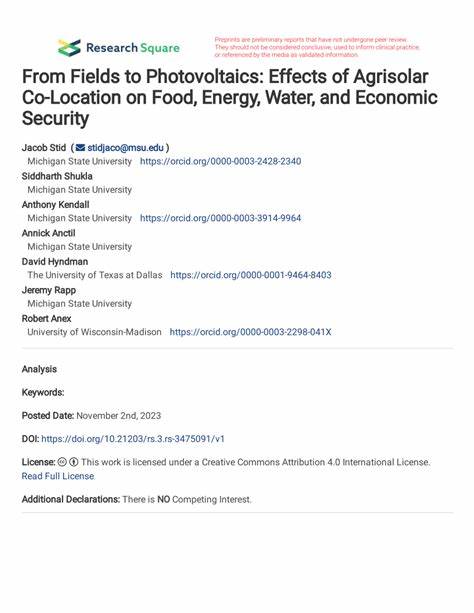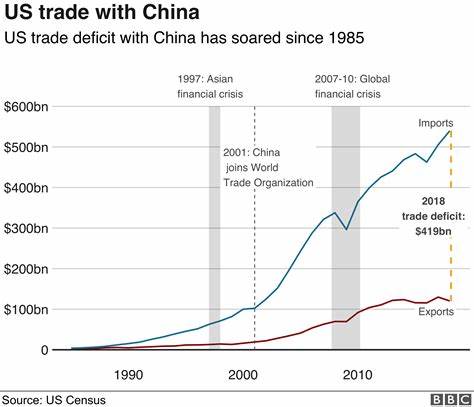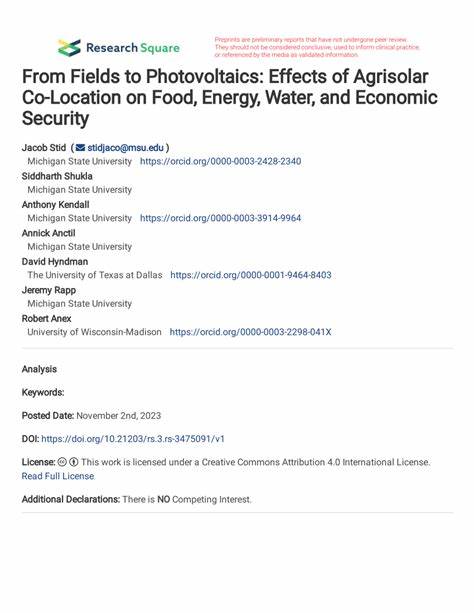El cambio climático y la creciente demanda mundial de recursos esenciales como alimentos, energía y agua requieren soluciones innovadoras y sostenibles que permitan un equilibrio entre producción agrícola y generación energética. Una de estas soluciones emergentes es el agrisolar, una práctica que combina sistemas de paneles solares fotovoltaicos con la agricultura, buscando optimizar el uso del suelo y mitigar conflictos entre la producción de alimentos y la generación de energía renovable. Esta estrategia representa una intersección crítica dentro del llamado nexo alimento-energía-agua, un enfoque integrado que reconoce la interdependencia de estos recursos vitales para el desarrollo sostenible y la seguridad económica de las comunidades agrícolas. En términos generales, el agrisolar se refiere a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos sobre terrenos agrícolas, ya sea mediante la co-existencia directa de cultivos y paneles (agrivoltaica) o a través de la sustitución parcial de tierras de cultivo por instalaciones solares adyacentes que buscan maximizar beneficios económicos y medioambientales (co-ubicación agrisolar). Si bien el crecimiento acelerado de proyectos solares es crucial para alcanzar objetivos de emisiones netas cero, esta expansión también genera preocupaciones legítimas sobre la pérdida de tierras agrícolas productivas, especialmente en regiones de alta productividad y estrés hídrico como el Valle Central de California.
Estudios recientes analizan más de 900 instalaciones solares agrisolares en esta región, cubriendo cerca de 4,000 hectáreas y demostrando impactos complejos en la producción alimentaria, la gestión del agua, la generación energética y la seguridad económica de los agricultores. La conversión de tierras de cultivo a instalaciones solares inevitablemente desplaza cierta producción agrícola, con pérdidas calóricas significativas que podrían alimentar a decenas de miles de personas a lo largo del ciclo de vida de los sistemas solares (usualmente 25 años). Sin embargo, estos impactos deben ponderarse junto con los beneficios concurrentes en términos de generación limpia de electricidad que puede suministrar energía a cientos de miles de hogares y evitar el consumo de grandes volúmenes de agua por riego. Uno de los beneficios clave identificados en estos proyectos agrisolares es la reducción significativa en el consumo de agua. Aproximadamente tres cuartas partes de las áreas convertidas eran terrenos cultivados con riego, por lo que la sustitución por paneles solares eliminó la necesidad de irrigación directa en dichas hectáreas.
Esto representa una conservación total de cientos de millones de metros cúbicos de agua durante la vida útil de los sistemas solares, apuntalando la sostenibilidad hídrica en zonas donde los recursos acuíferos son extremadamente limitados y la competencia por ellos es elevada. Además, la reducción del uso de agua implica menores costos operativos para los agricultores y mayor resiliencia frente a sequías prolongadas, factor crítico considerando la creciente frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Desde un punto de vista económico, la co-ubicación agrisolar ha demostrado mejorar la seguridad económica de los propietarios agrícolas al diversificar sus fuentes de ingresos y reducir los costos operativos relacionados con el riego. En proyectos a escala comercial más pequeña, la instalación y operación de paneles solares, combinada con la aplicación de mecanismos como la medición neta de energía, permite a los agricultores generar ingresos significativos que superan ampliamente las pérdidas por la reducción en la producción agrícola. Este cambio también se refleja en un retorno sobre la inversión relativamente rápido, que en algunos casos puede ser inferior a 6 años.
Para proyectos a escala mayor, como plantas solares utilitarias, los propietarios usualmente reciben ingresos por arrendamiento de tierras, que aun cuando son menores que en la escala comercial, representan una fuente económica estable sin la necesidad de inversión directa ni costos operativos. Es importante destacar que la pérdida de producción alimentaria no es homogénea ni afecta de igual forma a todos los tipos de cultivo. La mayoría de las tierras transformadas solían estar dedicadas a cultivos de grano, forraje y hortalizas, mientras que la conversión de tierras de cultivos de alto valor y alta demanda hídrica, como los frutales y nueces, también ha sido significativa. Estos cultivos representan no solo fuentes nutritivas concentradas, sino también pilares económicos imprescindibles para ciertas áreas y cadenas productivas nacionales. Su sustitución genera retos en términos de seguridad alimentaria local y precios agrícolas, ya que la recomposición de la oferta puede tardar en equilibrarse y eventualmente impactar el mercado.
Los sistemas agrisolares también ofrecen ventajas técnicas y ambientales adicionales. La reducción de la evaporación y la regulación microclimática generada por la sombra de paneles fotovoltaicos puede aumentar la eficiencia del uso del agua y mejorar las condiciones para ciertos cultivos sensibles a la radiación directa. La integración vertical o lateral que propone la agrivoltaica busca potenciar estos beneficios, aunque esta forma de instalación todavía es minoritaria y requiere más investigación para optimizar diseños y prácticas agronómicas. La rápida expansión global de la energía solar exigirá decisiones cuidadosas y basadas en evidencia científica para minimizar la competencia entre usos del suelo y maximizar sinergias. Políticas públicas que apoyen la implementación de modelos agrisolares que favorezcan la conservación del suelo cultivable, la retención de producción alimentaria y la sostenibilidad hídrica pueden facilitar la transición tecnológica y aumentar la aceptación social.
En este sentido, las experiencias en regiones como el Valle Central de California sirven como casos de estudio avanzados para otros territorios con características similares. Entre los desafíos pendientes se encuentran la necesidad de un análisis más profundo sobre los impactos a escala macroeconómica y social del desplazamiento agrícola debido a la implementación masiva de instalaciones solares. Además, la incertidumbre en la distribución y conservación real del agua ahorrada, ya sea si esta se conserva o se redistribuye, incide en la valoración ambiental y económica de estos proyectos. La falta de estandarización en modelos de negocio, regulación, y el desarrollo tecnológico para la agrivoltaica también limita su adopción generalizada. En conclusión, el agrisolar constituye una estrategia prometedora para abordar las complejas interacciones del nexo alimento-energía-agua, contribuyendo tanto a la generación de energías limpias como a la mejora en la seguridad económica de las comunidades agrícolas, especialmente en regiones con altos niveles de estrés hídrico.
Sin embargo, para maximizar su potencial y minimizar efectos negativos, es esencial desarrollar enfoques integrados que consideren las particularidades locales, involucren a distintos actores y promuevan prácticas agrícolas renovadas adaptadas a la nueva realidad energética y climática. La investigación continua, junto con políticas claras y mecanismos de incentivos efectivos, serán fundamentales para consolidar el agrisolar como un pilar de la sostenibilidad futura.