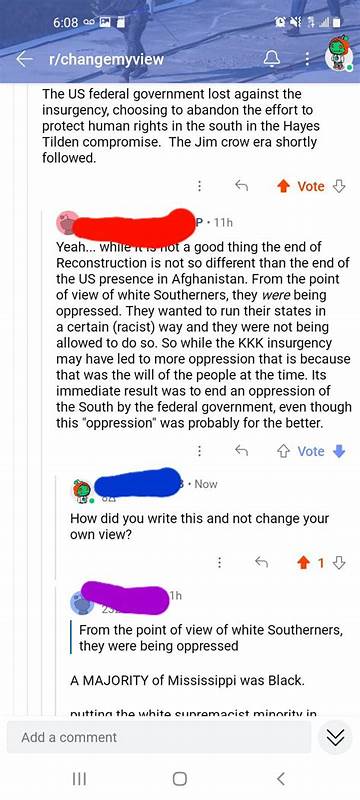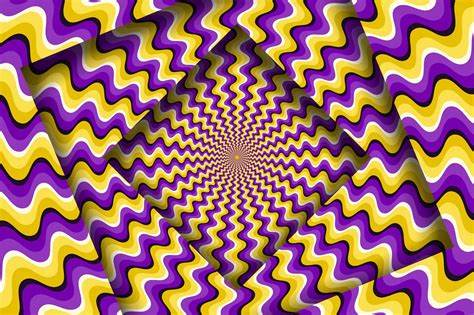En las últimas décadas, el avance en la genética humana ha supuesto un progreso extraordinario en la comprensión de nuestra biología, salud y herencia. Sin embargo, paradójicamente, estos avances también han vuelto a abrir una puerta peligrosa: el resurgimiento de la eugenesia, un movimiento pseudocientífico que busca controlar la genética humana con fines supuestamente “mejoradores”, pero que históricamente ha estado vinculado a ideologías racistas y excluyentes. Es fundamental que los genetistas y científicos asuman un rol proactivo para contrarrestar esta amenaza y promover una visión ética y basada en evidencia rigurosa sobre la diversidad humana. La eugenesia, como corriente ideológica, surgió a finales del siglo XIX y alcanzó notoriedad en el siglo XX, especialmente durante el período del régimen nazi, donde se aplicaron políticas genocidas basadas en la supuesta superioridad genética de ciertos grupos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento fue desacreditado y condenado internacionalmente, pero sus raíces y efectos sociales han persistido en distintas formas, adaptándose y resurgiendo en contextos contemporáneos.
Hoy en día, nuevas formas de racismo científico se manifiestan y amenazan con revivir algunos de los conceptos dañinos promovidos por la eugenesia clásica. En el ámbito político, por ejemplo, líderes y movimientos de corte nacionalista han utilizado un lenguaje y argumentos con clara resonancia eugénica. Declaraciones que aluden a la presencia de “genes malos” o intentos por limitar flujos migratorios bajo la excusa de preservar la “pureza genética” no son hechos aislados. Tales discursos no solo desinforman a la ciudadanía, sino que también legitiman prácticas discriminatorias y peligrosas que echan por tierra los años de avances científicos en genética y derechos humanos. Desde el punto de vista científico, es vital aclarar que conceptos como raza o etnia no tienen una base biológica precisa que permita clasificarnos en categorías genéticas cerradas o homogéneas.
La genética moderna demuestra que la variación entre individuos dentro de un mismo denominado “grupo racial” es a menudo mayor que la variación entre distintos grupos. Estas categorías son, en realidad, construcciones sociales que reflejan contextos históricos, políticos y culturales más que diferencias genéticas sustanciales. La sociedad moderna enfrenta desafíos importantes relacionados con el uso de la genética en medicina y política. Por ejemplo, el ejercicio de la medicina basada en la raza —es decir, el tratamiento diferenciado de pacientes basándose en su clasificación racial— ha mostrado ser ineficaz e incluso perjudicial. Se corre el riesgo de caer en generalizaciones que ignoran el vasto espectro de variación genética real y otros factores ambientales y sociales que influyen en la salud.
Una característica esencial del debate actual es la creciente evidencia que apoya la inclusión de diversidad genética en las investigaciones. Entender la complejidad de la variabilidad genética humana, más allá de etiquetas étnicas simplistas, permite identificar variantes genéticas relevantes para enfermedades y tratamientos, beneficiando a poblaciones diversas y subrepresentadas. Esto no solo aporta rigor científico, sino que promueve la justicia social al asegurar que los beneficios de la medicina de precisión lleguen a todos. Asimismo, es crucial abordar cómo el conocimiento genético puede ser distorsionado o manipulado para fines ideológicos. La tergiversación de datos científicos para promover esencialismos raciales o justificar la discriminación representa un peligro real.
Caso ejemplar es la propagación de teorías infundadas que atribuyen diferencias biológicas inherentes entre “razas” que en realidad carecen de sustento genético fiable. Los genetistas deben actuar con firmeza para identificar, corregir y denunciar estas pseudoexplicaciones que no solo son científicamente incorrectas sino que fomentan la división social y el odio. La respuesta a este resurgimiento no debe ser solo reactiva, sino también proactiva y educativa. La formación en genética debe incluir una fuerte componente ética y social, enfatizando la ausencia de correlación entre las categorías sociales de raza y la genética humana real. Además, es fundamental incorporar las perspectivas de comunidades diversas en la investigación, incluyendo científicos de orígenes variados, para construir equipos y proyectos que reflejen las complejidades del mundo real y eviten sesgos históricos.
Los genetistas tienen un papel clave en el liderazgo del diálogo público; su trabajo no debe limitarse a laboratorios o conferencias especializadas. La comunicación clara y accesible hacia el público general resulta fundamental para desmitificar conceptos erróneos, contrarrestar discursos de odio y promover políticas públicas basadas en evidencia. La colaboración con educadores, comunicadores, activistas y tomadores de decisiones es imprescindible para generar un impacto real y duradero. En conclusión, el renacer de la eugenesia en formas veladas o expuestas es un reto que pone en jaque no solo la ciencia sino los derechos humanos y la ética global. La genética humana, en sus avances y aplicaciones, puede contribuir poderosamente a mejorar la vida de las personas, siempre que se maneje con responsabilidad, inclusividad y conciencia crítica.
Los científicos, especialmente los genetistas, deben erigirse como guardianes de una ciencia que conciba la diversidad humana como una riqueza y no como un problema que deba “corregirse”. Solo a través de una postura firme, ética y colaborativa será posible proteger la ciencia contemporánea y construir una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin importar su origen genético o social.