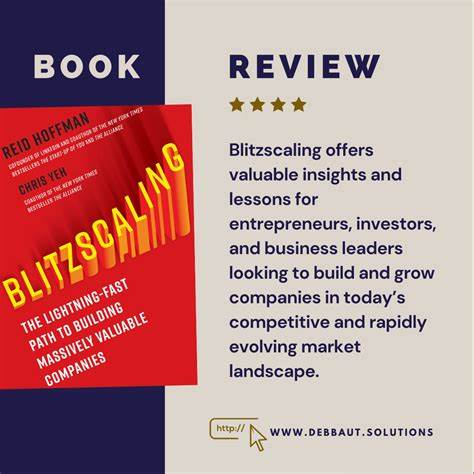En el dinamismo del mundo tecnológico, el término blitzscaling ha emergido como una estrategia clave para startups que desean crecer a velocidades impensables, buscando dominar mercados en tiempos récord. Sin embargo, la implementación de esta fórmula, cuando se traslada al ámbito gubernamental, puede adquirir ribetes peligrosos, especialmente cuando es aprovechada por regímenes que buscan erosionar principios fundamentales como el debido proceso y la rendición de cuentas. El concepto de blitzscaling, popularizado por Reid Hoffman y Chris Yeh, se basa en priorizar el crecimiento acelerado por encima de la eficiencia y la perfección. La idea es escalar de forma tan agresiva que se logra dejar sin reacción a la competencia, instaurando así una posición dominante casi irreversible. Aunque esta metodología puede ser eficaz para empresas tecnológicas que buscan consolidar su liderazgo, su réplica en la administración pública implica riesgos significativos.
Ya sea en startups dedicadas a la tecnología o en proyectos gubernamentales emulando ese modelo, blitzscaling descansa en varios pilares. Primero, la velocidad extrema para tomar decisiones y ejecutar proyectos permite eliminar la burocracia tradicional y saltar escalones, enviando a la oposición a un estado de desconcierto constante. Segundo, confía en los datos y algoritmos como motores escalables que reducen la necesidad de gestionar personas directamente, evitando así conflictos laborales o resistencias internas. Tercero, establece un equipo pequeño, aislado del resto de la organización para que pueda operar con total libertad y sin las restricciones o controles institucionales normales. Y finalmente, rechaza la regulación, entendiendo las reglas más como obstáculos que como garantías.
Este enfoque ha quedado evidenciado trágicamente en iniciativas como la denominada DOGE, un esfuerzo por trasladar la mentalidad de las startups de Silicon Valley al gobierno federal. El intento ha sido no solo fallido en sus objetivos, sino también ha generado un caos considerable en las instituciones involucradas, que aún están luchando con sus sistemas legados y estructuras muy complejas. La rapidez priorizada sobre la calidad ha generado errores, desorganización y una despreocupación por las consecuencias invisibles de las decisiones automatizadas o simplificadas. En Silicon Valley, acelarar la puesta en marcha es una norma, y la tolerancia al error es alta siempre y cuando se permita aprender y escalar. En cambio, los gobiernos deben manejar cuestiones de vida o muerte, seguridad y derechos humanos, ámbitos donde la permisividad ante errores puede resultar en daños irreparables.
Reid Hoffman mismo ha expresado sus preocupaciones sobre la aplicabilidad de blitzscaling al sector público, recordando que una equivocación en una empresa no es comparable con el impacto de una mala decisión en la gestión pública, como por ejemplo la indiscriminada desvinculación de inspectores nucleares. Pero la amenaza no termina en errores fortuitos. Más preocupante aún es la posibilidad de que el blitzscaling no sea una falla, sino una fórmula exitosa para consolidar regímenes autoritarios mediante la tecnológica masiva y la reducción del escrutinio democrático. En este escenario, las herramientas de vigilancia, la integración de datos y los algoritmos dejan de ser elementos para mejorar servicios y se convierten en mecanismos para controlar, castigar y deportar a poblaciones enteras con rapidez y sin apelación. Este peligro es palpable en la colaboración entre grandes empresas de tecnología, como Palantir, y agencias gubernamentales.
Palantir ha sido reconocido por su capacidad para integrar datos complejos y desorganizados en sistemas que proporcionan soluciones precisas a problemas específicos, desde la manufactura hasta la seguridad nacional. Sin embargo, cuando la misión se orienta a aplicaciones de control masivo, como la deportación de millones de migrantes, la interfaz entre tecnología y políticas autoritarias se vuelve insostenible desde el punto de vista ético y social. El rechazo explícito a salvaguardar el debido proceso en función de la eficiencia de la deportación masiva, defendido por algunos sectores políticos, refleja una lógica peligrosa basada en la economía del poder y la simplificación extrema de las realidades humanas. En este esquema, el derecho a la defensa y la evaluación individualizada de los casos se transforman en obstáculos para ser eliminados, y el sistema se basa en algoritmos y datos que no pueden captar plenamente la complejidad de las vidas afectadas. Sumado a ello, el modelo económico detrás del blitzscaling, muy dependiente de inversiones de riesgo y retorno exponencial, favorece la creación de organizaciones que escalan sin frenos, despreciando costos sociales o errores humanos, en aras de maximizar su control y ganancias.
Esto explica la aversión hacia los derechos laborales, la contratación de trabajadores como contratistas independientes sin protección y la extensión de decisiones algorítmicas que minimizan la intervención humana en la gestión. Las empresas que aplican este modelo de negocio a gran escala, como Amazon con su servicio Flex, han mostrado los límites de confiar ciegamente en algoritmos para evaluar el desempeño humano. Las consecuencias de decisiones automatizadas sin supervisión justa han producido despidos y penalizaciones injustas, impactando gravemente a empleados que quedan sin recursos ni voz. Estas prácticas reflejan un desprecio por el componente humano y una aceptación implícita de daños colaterales en favor de la eficiencia y el control. Cuando se traslada al ámbito gubernamental, estos problemas se magnifican.
La falta de mecanismos efectivos para denunciar errores, la hostilidad hacia la regulación y los controles democráticos, junto con la obsesión por la rapidez y la dominación, generan un sistema donde la justicia queda subordinada a la lógica del algoritmo y la escala, una combinación que fragiliza la protección de los derechos y amplifica la opacidad. Frente a este reto, algunos actores del mundo tecnológico expresan su preocupación y rechazo, destacando la necesidad de reflexionar sobre cuándo es apropiado aplicar técnicas de blitzscaling y cuándo deben prevalecer principios éticos, regulaciones y responsabilidad. La sabiduría popular de Silicon Valley advierte que no todas las soluciones que funcionan para una startup son válidas para la gobernanza de la sociedad, y que el costo de los errores en el sector público es demasiado alto para ignorar. Además, existen alternativas que insumen más paciencia y reconocimiento de la complejidad, como la estrategia que ha implementado Palantir en otras áreas, donde sus ingenieros pasan tiempo en el terreno, construyendo relaciones y entendiendo la dinámica real de los sistemas y de las personas involucradas. Este enfoque, aunque más lento y costoso, permite crear soluciones que respetan los matices y que pueden incorporar supervisión humana y transparencia, elementos esenciales para mantener el equilibrio entre eficiencia y justicia.